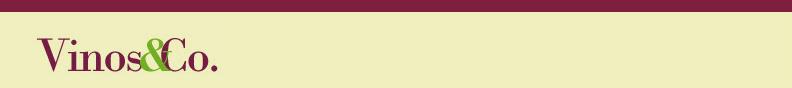Eterna caperucitaDel anaquel donde guardamos los libros más queridos, los relatos, las historias, las anécdotas, rescatamos este relato que nos contó "el Reo de la Cortada" en el Café Margot. Cada año que comienza, cuando los calores intensos se abaten sobre la ciudad y sueño con salir de vacaciones, no puedo dejar de pensar en aquel tórrido verano del 79, el primero que iba a pasar con Mónica luego de separarme de Andreína. Sin poder suponer, cómo habría de saberlo, que el hecho maravilloso e inolvidable que habría de ocurrirme durante aquel veraneo, tendría menos que ver con aquella formidable muchacha que conocí en la Facultad, que con Caperucita Roja. En aquella ocasión había cumplido, por fin, con mi sueño de alquilar un departamento frente a la playa. Se abría la ventana y allí estaban, a nuestros pies, los médanos y el océano inmenso batiendo la costa con sus olas. No bien lo ocupamos, por la mañana temprano, hicimos como hacen todos los turistas. Nos lanzamos al vértigo de la vida playera. Larga caminata bajo el sol, baños de mar, voley, sandwiches, copetines. Al anochecer, cuando volvimos al departamento, estábamos tan rendidos que apenas probamos bocado; tomamos un par de cervezas mientras contemplábamos la luna rielando sobre el mar y nos fuimos a dormir. Después del beso de las buenas noches, me acomodé en mi lado de la cama matrimonial seguro de que no abriría los ojos hasta el día siguiente. Pero no fue así. Primero por el colchón, que era de los de tipo duro y que opuso las primeras resistencias a mi modesto propósito; después fue el turno de las quemaduras, que no me permitían lograr una posición cómoda sin que el ardor en la espalda y en los brazos me molestara; y por último, ya de manera definitiva, el ruido. El departamento que habíamos alquilado frente a la playa era amplio y luminoso en la parte que daba al mar. Pero el dormitorio era un sucucho que apenas tenía una ventanita lateral que se abría al interior de la manzana. Fue por allí, cuando dormir ya se me presentaba como un problema difícil, por donde comenzaron a penetrar ruidos insoportables. El debut estuvo a cargo de los tipos del piso de arriba, que ingresaron en tropel y a los gritos y de inmediato se entregaron al heavy más salvaje, mientras abrían latas de cerveza y encargaban pizzas por teléfono. Luego, en algún otro piso, una pareja comenzó a dar alaridos por una cuestión de plata, a tal punto que imaginé que aquello sólo podía terminar a las puñaladas o en la cama. Y en simultáneo, no sé si abajo o arriba, unos adolescentes se trenzaron en una partida de truco generoso en apelaciones al río Paraná y al piojo hachado. Como la bulla no cedía comenzaron a oírse chistidos de los vecinos que pretendían dormir, como yo, pero no hicieron más que agregar tensión a un clima que ya era de guerra abierta entre insomnes y noctámbulos. No sé lo que habrá durado aquella tortura que yo pasé con los ojos abiertos, la piel que no me daba sosiego en ninguna posición y con mi pareja durmiendo a pata suelta. Sólo sé que muy de a poco esta situación desesperante fue cambiando. Los de arriba fueron los primeros: apagaron la música y se marcharon; luego, la pareja hizo silencio, no supe ni me importó si a causa de que uno de los dos había muerto, y por último los truqueros, concluidas innumerables partidas, también se llamaron a sosiego para entregarse, tal vez, al sueño o a la contemplación. Volví entonces a cerrar los ojos, conseguí una postura en la que mi piel no reaccionaba e inicié lo que parecía un tránsito seguro al descanso para lo que quedaba de la noche. Pero no habría de ser así de fácil. Justo en ese punto, cuando mi conciencia comenzaba a perderse en la irrealidad de los sueños, acunada por el lejano batir de las olas del mar, un nuevo ruido comenzó a taladrarme los oídos. Casi imperceptible al comienzo, pero luego vibrante, neto e inconfundible: un pequeño de pocos años, pero con pulmones de Pavarotti, se había lanzado a llorar tal vez sorprendido por un mal sueño. Y su llanto, ahora que los otros ruidos habían cesado, sonaba como una sierra sinfín que me horadaba las sienes. Abrí los ojos, me incorporé en la cama y miré el reloj: eran las tres. Saberlo, me puso al borde de las lágrimas. Perdí toda esperanza, pensé en huir de ese maldito departamento y hasta en apelar a la solución Alfonsina, aprovechando que tenía al océano tan cerca. Finalmente conseguí serenarme, me incorporé, me apoyé en el respaldo de la cama y con los ojos bien abiertos clavados en la oscuridad, los brazos cruzados sobre el pecho, decidí esperar que amaneciera, entregado a los pensamientos más amargos. El tiempo pasaba indiferente y la criatura seguía berreando. A veces, oía también a la madre, que hacía intentos desesperados por calmarla, por lo que me puse a inventar oraciones encaminadas a desearle éxito en su cometido. Pero era en vano, por lo que, perdida ya toda esperanza, imaginando que el día, la playa, el mar y otra nueva jornada de cornalitos y voley me sorprenderían sin haber pegado un ojo, me tendí de espaldas y me entregué al destino cruel, a lo que el Señor quisiera para mí en aquella circunstancia dolorosa de mi vida. Por más que estaba entregado, un resto de mí, ese que funciona hasta en los condenados a muerte, permanecía esperanzado y atento a lo que pasaba allí afuera. Y ese fue el que detectó un cambio alentador en los ruidos que me venían por el agujero del ventanuco. Presté entonces más atención y era verdad: el chico seguía llorando, sí, pero ya no con tanto ímpetu. Y en cambio, la que crecía, suave y firme, era la voz de su madre. Le hablaba con ternura, como saben hacerlo las mamás, pero además le decía algo que me sonaba muy familiar, como si yo mismo lo hubiera escuchado de labios de mi vieja muchos años antes. Y era así nomás. Por el hueco de aire y luz llegaba con nitidez a mis oídos, cada vez más atentos, un cuento. ¿Pero cuál? Y en la noche, ahora silenciosa, salvo la voz de la mujer, descifré una a una las palabras que le dirigía a su crío, callado y pendiente de ellas como lo estaba yo mismo. Le hablaba de una nenita muy buena y muy linda, pero un poco desobediente. Que tenía una abuelita que vivía del otro lado del bosque. Y que en una canastita que le había preparado la mamá llevaba un montón de comiditas ricas para la abuela, que estaba enferma y que no podía ir al mercado. Y que cuando cruzaba el bosque se había tropezado con el lobo malo... Ignoro si al llegar a ese punto del relato la criatura se durmió. Sólo sé que eso fue lo que me debe haber ocurrido a mí, ya que me quedé sin saber, como cuando era mi madre la que me contaba ese mismo cuento, qué había pasado con el maldito lobo y mucho menos con la abuelita con ciática. Cuando desperté, con el sol bien alto, vi a Mónica al pie de la cama, tomando un café y fumando su primer cigarrillo de la mañana. Mientras me desperezaba, bostezando y emitiendo algunos sonidos guturales, escuché que decía: "Dormías como un bebé". Interrumpí las gesticulaciones y me quedé mirándola asombrado: "¿Y cómo lo supiste?" "¿Cómo supe qué?", me respondió. Entonces le conté, con detalles precisos, todo lo que me había ocurrido esa noche: los que ponían música, los truqueros, la pareja que se peleaba y, por fin, el bebé llorón y la madre que contándole un cuento consiguió hacerlo dormir, a él y a mí. Mónica sonrió incrédula, dijo algo como "¿así que te dormiste escuchando Caperucita Roja, grandulón?" y pasó sin más a preguntarme si el pan lo prefería más o menos tostado. "¿Pero oíste lo que te conté? –le pregunté, como para darle una nueva chance-. Que la mujer de abajo, o de arriba, no sé, le contaba a su bebé el cuento de Caperucita y que yo, a los 31 años, me dormí, ¿entendés?, escuchando el mismo cuento que me contaba mi vieja cuando yo era un chiquito de dos o tres años. Y que me dormí, como entonces, sin llegar a escuchar el final". "Bueno –dijo ella con naturalidad mientras me servía el café- cuando Caperucita llega a la choza de su abuela con la canasta llena de cositas ricas, se cree que es la abuela la que está en la cama y entonces le dice: abuelita, qué orejas más grandes tenés..." Mónica, vestida, en malla o, mejor, sin ella, era una chica maravillosa. Pero ese fue el único verano que pasé con ella. La dejé, puede decirse, por Caperucita. Y esta historia, que atesoro en el fondo de mi trajinado corazón no volví, por las dudas, a contársela a nadie. Hasta ahora. |